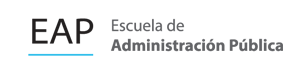Tarifas recíprocas de EE.UU.: amenaza u oportunidad estratégica para Costa Rica

Tarifas recíprocas de EE.UU.: amenaza u oportunidad estratégica para Costa Rica
Por Jhon Fonseca, experto en política comercial y economía internacional
Este mes, Estados Unidos activó una nueva política comercial que podría marcar un antes y un después en las relaciones económicas globales: el esquema de tarifas recíprocas, que entra en ejecución entre el 5 y el 9 de abril. La medida establece aranceles para aquellos países que, desde la perspectiva estadounidense, imponen condiciones de acceso a mercados desiguales o restrictivas a productos y servicios originarios de EE.UU. Costa Rica figura oficialmente en la lista con una tarifa del 10%, lo que ha encendido alertas entre sectores exportadores, zonas francas y autoridades de comercio exterior.
Un giro en la estrategia comercial de EE.UU.
Este nuevo enfoque comercial rompe con la lógica del sistema multilateral de comercio basado en la no discriminación. Bajo el principio de “reciprocidad justa”, EE.UU. impone tarifas equivalentes a las que enfrenta en terceros mercados, incluyendo consideraciones de medidas no arancelarias como certificaciones, trámites y requisitos regulatorios que desde su perspectiva son injustificados. El riesgo es claro: una espiral de retaliaciones comerciales y una mayor fragmentación del comercio global.
Costa Rica: advertencia estratégica o amenaza estructural
En principio en las negociaciones de tratados de libre comercio (TLC), el balance para las partes se logra mediante un complejo proceso de reciprocidad negociada, en el que cada país busca maximizar sus beneficios sin comprometer sectores estratégicos. Este equilibrio no se define únicamente en términos arancelarios, sino también mediante la inclusión de disciplinas como acceso a servicios, compras públicas, propiedad intelectual, inversión y cooperación técnica. Así, un país puede conceder mayor acceso a su mercado en bienes, pero obtener a cambio reglas más favorables para sus exportadores de servicios o mejores condiciones para la inversión extranjera. El resultado es un paquete integral en el que las concesiones y los beneficios están cuidadosamente calibrados, tomando en cuenta asimetrías de desarrollo, sensibilidades productivas y objetivos estratégicos de largo plazo.
La inclusión de Costa Rica con una tarifa recíproca del 10% envía un mensaje potente: ni siquiera los socios con tratados de libre comercio están exentos de ser evaluados bajo esta nueva lógica de poder comercial. En esta nueva realidad, aunque el DR-CAFTA sigue vigente, el anuncio implica una reinterpretación unilateral del equilibrio alcanzado en esa negociación. Nuestro país se enfrenta ahora a una amenaza real de erosión de su acceso preferencial, que ha sido clave para atraer inversión extranjera, generar empleo y posicionarse como hub regional.
Este contexto presenta una disyuntiva estratégica: o se interpreta la medida como una coyuntura transitoria, o se reconoce que Costa Rica debe replantearse su posicionamiento estructural dentro del nuevo orden comercial emergente.
Reconfiguración profunda de cadenas, flujos y rutas globales
Las nuevas tarifas no sólo impactan en el corto plazo. Están generando una reconfiguración en cuatro dimensiones clave de la economía internacional a partir de los impactos en la competitividad relativa de los países:
Cadenas globales de valor (GVC): Empresas multinacionales podrían reconsiderar la ubicación de centros de producción, ensamblaje o servicios, optando por países con menor exposición al riesgo político-comercial. Si Costa Rica no logra reducir su vulnerabilidad percibida, podría quedar fuera de futuras expansiones o relocalizaciones estratégicas.
Flujos de comercio: La tarifa del 10% afecta directamente la competitividad de productos costarricenses frente a pares regionales. En sectores donde el margen de ganancia es bajo, este arancel puede ser decisivo para la permanencia o salida de un mercado.
Inversión extranjera directa (IED): El atractivo de Costa Rica como destino para inversiones orientadas a exportación depende de la estabilidad y previsibilidad del acceso a EE.UU. Esta medida introduce incertidumbre, lo cual puede retrasar decisiones de inversión o redirigirlas hacia otros países con condiciones más “estables”.
Redes logísticas y rutas comerciales: La configuración de rutas logísticas puede alterarse para evitar países afectados por tarifas. Esto pone en riesgo la posición de Costa Rica como plataforma exportadora eficiente y conectada, especialmente si puertos, aeropuertos o zonas francas pierden relevancia dentro de las rutas comerciales principales.
Un elemento adicional que merece atención es el impacto interno de estas tarifas en el caso de Estados Unidos. Si bien hay un efecto inflacionario inmediato derivado del aumento en los aranceles, este podría verse parcialmente compensado por las propuestas de reducción de impuestos internos impulsadas por el presidente Trump. La carga fiscal total para el consumidor estadounidense resulta de la suma entre los impuestos a la importación y los tributos internos. De modo que un aumento en los primeros, acompañado de una reducción en los segundos, puede mitigar el deterioro del poder adquisitivo. Esto genera una especie de equilibrio fiscal interno que, si bien no elimina por completo el impacto inflacionario, evita que se traduzca en una caída abrupta del consumo.
Costa Rica, en cambio, enfrenta una situación profundamente distinta. Dado que los impuestos a las importaciones desde Estados Unidos son prácticamente cero bajo el DR-CAFTA, y que el margen para reducir impuestos internos es limitado, el país carece de herramientas para una compensación recíproca similar. Aún más, cualquier intento de elevar tarifas sería respondido con una duplicación de aranceles por parte de EE.UU., agravando la situación. En este escenario, el efecto inflacionario se traslada directamente a la población y a la estructura productiva, generando un impacto que afecta la competitividad de las exportaciones costarricenses.
Amenazas concretas y oportunidades latentes para Costa Rica
La imposición de tarifas recíprocas a Costa Rica no solo representa un desafío inmediato, sino que plantea amenazas profundas a mediano y largo plazo. Una de las más apremiantes es la posible pérdida de participación de mercado frente a competidores con estructuras fiscales o comerciales más flexibles. La competitividad relativa del país podría deteriorarse especialmente en sectores clave como la agricultura, los dispositivos médicos, la electrónica, la agroindustria especializada y la manufactura avanzada, todos pilares fundamentales del modelo exportador costarricense. Además, existe el riesgo de que esta medida sea el preludio de una revisión más amplia del régimen de zonas francas por parte de socios comerciales estratégicos, lo que podría comprometer aún más nuestra posición en las cadenas globales de valor.
Sin embargo, en medio de esta coyuntura compleja también emergen oportunidades que el país no puede darse el lujo de desaprovechar. Es momento de reforzar la narrativa de Costa Rica como un socio confiable, ambientalmente responsable, trazable y alineado con valores democráticos, atributos cada vez más valorados en el comercio global. Asimismo, acelerar la integración de servicios digitales y conocimiento intensivo en la oferta exportadora permitiría al país subir en la escalera del valor agregado. Si se mueve con inteligencia estratégica, Costa Rica podría incluso convertirse en un nodo clave para las cadenas de suministro regionales, posicionándose como un puente confiable entre Estados Unidos y América Latina.
Para lograrlo, el país requiere una estrategia de respuesta integral que combine acciones inmediatas con visión de largo plazo. Desde el gobierno, es urgente activar los mecanismos institucionales del DR-CAFTA, reforzar la diplomacia comercial con Washington y liderar un frente común regional que procure un marco más equitativo de reciprocidad. El sector privado, por su parte, debe identificar los productos más sensibles, fortalecer los atributos diferenciadores de la oferta nacional —como la sostenibilidad y la innovación—, y diversificar proactivamente los destinos de exportación. Finalmente, la academia y los centros de pensamiento deben jugar un rol clave generando evidencia sobre el impacto de las nuevas tarifas, elaborando escenarios prospectivos, y formando talento humano con capacidades para navegar en este nuevo orden comercial en construcción.
Conclusión:
La tarifa del 10% impuesta a Costa Rica no es sólo una cifra: es un llamado a la acción. Representa un síntoma de un nuevo orden comercial en construcción, donde las reglas tradicionales están siendo desafiadas y el poder de negociación se redefine. Costa Rica, como economía abierta e integrada, no puede permitirse el lujo de reaccionar tarde.
Si el país logra movilizar sus fortalezas, anticipar cambios estructurales y construir una narrativa internacional potente, podrá no solo mitigar el impacto inmediato, sino también reposicionarse estratégicamente en un mundo donde la resiliencia, la transparencia y la agilidad serán las nuevas monedas de cambio.